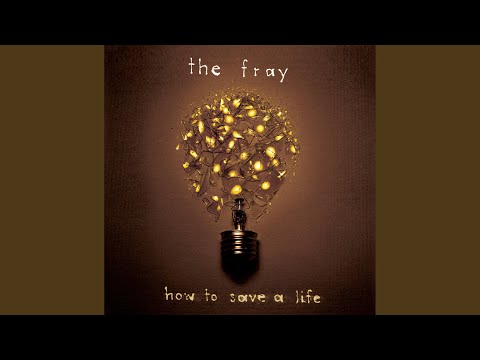Louis
Desperté con la luz del sol reflejada en mi piel color canela. Hoy sería un gran día, traté de convencerme.
Mi cuarto era testigo de que ayer no estaba en mi mejor momento.
Cuadernos derramados por el suelo, fotografías que mostraban atletas felices y no tan felices, sonrisas falsas plasmadas por un flash abrasador.
Escritos que servían para desahogarme y que ahora solo eran pedazos de mi corazón desgastado esparcidos por el parqué, esperando a ser recogidos por alguien que los uniera, como el complicado rompecabezas que parecía ser.
Pero aquí seguía, con mi colonia característica y con la vida que, a pesar de todo, había elegido y llevaba por condena a mis espaldas.
Bajé las escaleras, poco a poco, observando que ahora la casa en la que había crecido se mantenía en calma y no convertida por mis padres, una vez más, en un monstruo que me tenía temblando por las noches.
Mamá sostenía su cabeza entre sus manos, el café parecía enfriarse lentamente como aquella sonrisa que hace tiempo no aparecía.
Entré a la cocina intentando que mis pasos no interrumpieran la tranquilidad que se sentía y que me permitía respirar con libertad. Los cristales rotos, la tierra de las plantas esparcida por la encimera, el frigorífico medio abierto con su sonido indicando que se debía cerrar, taladrándome la cabeza.
Esta vez su enfado había sido importante, nunca se habían destrozado tanto. Aunque creo que eso ya les daba igual, el daño y la ira eran más grandes que su conciencia.
Me acerqué a ella, posando mi mano descuidada en su hombro. Quería que por lo menos supiera que yo seguía aquí, que debajo del derrumbamiento de nuestra familia quedaba alguien, alguien que intentaba ser feliz y sacar adelante todo ese oro que estaba escondido entre alquitrán.
Levantó la cabeza; el pelo desaliñado cayendo por su rostro; sus ojos tristes centelleantes; el rastro de lágrimas por sus mejillas que últimamente la caracterizaban.
Se levantó dejando caer mi mano, dejando el olor a mandarina que todavía conservaba a pesar de todo y que ya no se sentía como un hogar.
Me dejé caer de rodillas, dejé que mi cuerpo se derrumbara. Recogiendo cada pedacito de cristal de nuestra antigua vajilla, encontré en pedazos nuestra foto familiar de hace unos años, esa que en algún momento fue mi favorita, cuando todo estaba bien.
Y los cristales parecieron derretirse entre mis manos.
Ese marco fabricado por mí, esa foto tomada por la cámara de mi padre, esa sonrisa que pertenecía a mi madre.
Y ahora todo eso eran cenizas, porque de ningún modo éramos los de aquella foto. Ya no.
Y grité, porque ya estaba harto.
Harto de que cada noche un ataque de pánico llamara a mi puerta.
Harto de esos gritos que retumbaban en mi cabeza.
Harto de peleas estúpidas, de daño irreparable, de cristales rotos, de una familia destruida.
Y en medio de ese grito, lloré, desgarrándome la voz.
Mi padre me miraba desde el umbral de la puerta, parecía triste. Su mano pasaba por su cara y las ojeras eran notables. Veía cada esquina de la cocina asombrado, sin creerse que habían llegado a este punto.
Yo tampoco me lo creía.
Sus ojos eléctricos azules e idénticos a los míos se posaron en mí. Mis ojos rojos por el llanto se posaron en él. La ira, el dolor y la desesperación plasmada en mi cara.

YOU ARE READING
Over Again
Romance-Porque sabes que por mucho que estemos separados, siempre comenzaremos de nuevo el camino a casa.